La literatura viajera de los noventayochistas
Los escritores de la
Generación del 98 eran intelectuales provincianos que habían venido a Madrid
para conquistar la fama literaria. Azorín, del Levante; Valle-Inclán, de
Galicia; Antonio Machado, de Andalucía; Baroja, de Guipuzcoa; Maeztu y Unamuno,
de Vizcaya. Todos ellos idealizaron el paisaje y la historia de Castilla,
identificaron a España con Castilla e inventaron una Castilla que no existía.
Entre la publicación
del ensayo En torno al casticismo, de Unamuno, en 1895, y los Campos
de Castilla, de Machado, en 1912, se produce un fenómeno estético-literario
de gran importancia, a saber: la
aparición de la literatura viajera de los noventayochistas como contrapunto de
la de la literatura de la gran cantidad de viajeros extranjeros que a lo largo
del siglo XIX habían recorrido los caminos de España y, después, habían escrito
deformada e incompletamente sobre lo que habían visto. Entre otros, destaca el
famoso Viaje a España de Teófilo
Gautier, libro que según Azorín, 4º. y
último de sus artículos de 1913, publicados en ABC, “ayudó a la juventud de
1898 a ver el paisaje de España”.
Para Martínez
Cachero, J.Mª. (1995) los escritores del noventayocho, con noble afán
patriótico, sienten gran suspicacia ante el testimonio que de España han
ofrecido o puedan ofrecer los extranjeros que la visitan porque en sus páginas
se impone el prejuicio a la observación objetiva de la realidad.
Para Azorín, “lo
más hondo, lo más castizo, lo que es etéreo e impalpable, no puede ser
comprendido ni hablado sino por los naturales del país” (4º. artículo de
1913).
Este postulado
azoriniano se impone a todos los escritores noventayochistas como españoles y
el viaje por España, el echarse a recorrer los caminos de España, va a ser
regla casi general que van a seguir los integrantes mayores y menores de la
generación (Luis Bello o José Mª. Salavarría) y también algunos estudiosos que
pueden ser considerados afines al espíritu noventayochista como es el caso de
Ramón Menéndez Pidal, viajero filológico, y de Manuel Gómez Moreno, viajero por
nuestro arte.
Los escritores del 98
empiezan a viajar a principios de siglo y durante las dos primeras décadas, se
produce la mayor concentración de viajes. Inicialmente esos viajes se
convierten en artículos periodísticos y con el tiempo se recogen en forma de
libros, cuya unidad viene impuestas por el género “viajes”, o el lugar por
donde se viaja (una comarca con límites definidos), o por alguna otra
característica relevante como las escuelas de Luis Bello (1872-1935), quien a
partir de 1922 recorre España para informar en el diario El Sol de la
situación escolar española de la época
(Martínez Cachero, J.M., ibídem, pp. 485).
Azorín viaja por la
Mancha (La ruta de Don Quijote) y Andalucía (La Andalucía Trágica)
en 1905; Unamuno publica en 1911 y 1922 respectivamente Por tierras de
Portugal y España y Andanzas y visiones españolas, obras formadas
por artículos periodísticos viajeros de años antes; en cuanto a Ciro Bayo
(1859-1939), su recorrido de 1901 y 1902
por Castilla la Nueva y Extremadura pasa en 1910 al libro El peregrino
entretenido y su Lazarillo español, volumen de 1911, se refiere a
las andanzas, entre 1907 y 1911, por diversas comarcas españolas.
Martínez Cachero,
J.M. (ibídem, p. 486) señala que estos artículos y libros constituyen, además
de testimonios informativos de primera mano, una denuncia de una situación
penosa favorecida por factores culturales (el analfabetismo por ejemplo),
políticos (el caciquismo en muchas regiones durante la Restauración borbónica)
y religiosos (la superstición sustituyendo a la creencia viva). La realidad
observada y transmitida habla con suficiente fuerza de la situación de incuria
de la España de principios de siglo: despoblación del campo y el latifundio,
abandono y ruina de muchas poblaciones castellanas, la insalubridad de las
viviendas y la extensión de algunas enfermedades como el paludismo y la
tuberculosis, el alcoholismo, la desmedida afición a los toros, la mendicidad,
la desgraciada situación de la enseñanza primaria, etc.
El Desastre del 98 incitó a los
intelectuales a tomar conciencia de los males de la patria y a buscar
soluciones a los problemas de España. Será una época de pesimismo ideológico
que se expresará de múltiples formas. Así surge, por ejemplo, el
Regeneracionismo dirigido por Joaquín Costa (1846-1911), profesor de la
Institución Libre de Enseñanza.
Los escritores del
noventayocho han viajado y conocido las tierras castellanas y sobre ellas han
escrito mayor número de páginas que sobre ninguna otra región. Andalucía y
Extremadura, las Vascongadas o Levante vienen después de Castilla pero a
bastante distancia cuantitativa en cuanto a testimonios escritos; sigue, en
cantidad decreciente de páginas, una tercera zona que comprende Galicia,
Asturias, Cataluña y Baleares; Canarias, que solo visitarán Unamuno y Dicenta,
cierran esta peculiar clasificación (Martínez Cachero, J.Mª.; 1995: 487). Joaquín
Dicenta, noventayochista menor, no mostró ningún interés por Castilla. Es el
autor de un libro singular titulado Mares de España (Madrid, 1913); en
el cuenta sus viajes en el vapor “Felisa” por las costas de España entre 1912 y
1913.
El viaje y el viajero
serán una de las fuentes de información
que tratarán de dar a conocer de forma más o menos precisa los problemas de España y, el medio más utilizado por muchos intelectuales
preocupados por los males del país y con una fuerte conciencia crítica .
Unamuno como buen viajero previene contra la demasiada comodidad en el viaje:
“Nada denuncia
tanto la ordinariez de espíritu, la ramplonería y la plebeyez de alma, como el
apego a la comodidad. El señor que no sabe viajar sin almohada y baño es un
mentecato”.
Pero no era para
tanto porque en la España de entonces los medios de locomoción eran muy
rudimentarios, el ferrocarril no llegaba todavía a muchos sitios, comenzaba el
uso del automóvil y a bastantes lugares sólo era posible acceder en carro, a
caballo, o andando por caminos y atajos más de cabras que de personas. El viaje
resultaba incómodo de necesidad, pero la llegada no lo era menos: mala comida,
lecho descuidado, trato desagradable, etc.
Los viejos pueblos
españoles que los noventayochista declaran amar y entre cuyos pobladores encuentran las “viejas y plásticas
palabras” con las cuales enriquecen y agudizan el idioma suelen ser, muy
preferentemente lugares, gentes y voces que se corresponden geográficamente con
Castilla, la Vieja y la Nueva, una Castilla a la que llegan a mitificar, y que
será para ellos raíz y esencia de la patria.
Abellán, José Luis (1979: 91) afirma que identificaron
también a esa Castilla mitificada con el Imperio Español, pero esa Castilla no
existía y crearon la falsa imagen de un imperialismo centralista
castellano que no poco perjudicó y ha perjudicado a la propia Castilla. Al hablar de
Castilla nos estamos refiriendo a toda la región central, incluyendo León,
Extremadura, gran parte de Aragón y Andalucía.
Entre 1895 con la
publicación del ensayo En torno al casticismo de Unamuno y
1912 , con Campos de Castilla de Antonio Machado, se crea la ya
mencionada falsa imagen de ese imperialismo centralista castellano.
Los intelectuales de
la época piensan que la regeneración de España tenía que empezar por Castilla.
Castilla, para los hombres del 98, es el regulador de la vida nacional y
defienden que no se puede conseguir que España renazca mientras Castilla siga
viviendo en la miseria.
Esa gigantesca
mixtificación, en palabras del profesor Abellán, la del imperio centralista
castellano y la “castellanización” de la historia de España, creada por los
escritores del 98, desde hace años ha entrado en un proceso de desmitificación
y revisión y ha tenido y tendrá profundas repercusiones. Baste pensar en en la Constitución Española del 78 que
reconoce las nacionalidades históricas, “pero que no las confiere a ellas ni a
sus ciudadanos el derecho a optar por la secesión”, tal y como señala D.
Francisco J. Laporta, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid.
BIBLIOGRAFÍA
Abellán, José Luis (1978): “La Guerra de Cuba y los
intelectuales” en El desastre del 98, Madrid: Historia 16, pp. 90 y ss.
Alvar, Manuel (1981):
“La Generación del 98" en Literatura española en imágenes, Madrid,
La Muralla.
Cano, José Luis
(1964): El tema de España en la poesía española contemporánea. Madrid,
Revista de Occidente.
Franco, Dolores
(1960): España como preocupación. Madrid, Guadarrama.
Jover Zamora, José
María (1985): “La época de la Restauración. Panorama político-social,
1875-1902", en tomo VIII de la Historia de España dirigida por
Manuel Tuñon de Lara. Barcelona: Labor, 2ª. reimpresión, pp. 271-414.
Lacomba, J.A. (1972):
“La preocupación por la España contemporánea” en Ensayos sobre el siglo XX
español. Madrid, Cuadernos para el Diálogo.
Lamore, Jean (1978) :
“De la “siempre fiel” a “our Cuban colony” en El desastre del 98,
Madrid: Historia 16, pp. 81 y ss.
Laporta, Francisco J.
(1998): “Constitución, autodeterminación, secesión”. El País, lunes 26
de octubre de 1998.
Martínez Cachero,
J.Mª. (1995): “La generación del 98" en Historia de la Literatura
Española, vol. III, coordinada por Jesús Menéndez Peláez. León: Everest,
págs.481-520.
Pedraza Jiménez, F.
B. y Rodríguez Cáceres, M. (1987): “IX. Generación de fin de siglo. Prosistas.”
en Manual de literatura española, Pamplona, Cénlit.
Real Academia
Española (1992): Diccionario de la Lengua Española,
Madrid, Espasa-Calpe.
Rico, Francisco
(1996): Mil Años de Poesía Española. Antología comentada. Barcelona,
Planeta.
Río, Ángel del, y
Bernadette, J. (1948): El concepto contemporáneo de España. Antología de
textos. Buenos Aires, Losada.
Salinas, Pedro:
Literatura española. Siglo XX. Madrid, Alianza Editorial.
Tuñon de Lara, Manuel
(1978) : “Los últimos días de un Imperio”en El desastre del 98,
Madrid, Historia 16.
Tusón, V. y Carreter,
F. (1992): Literatura del siglo XX. Madrid, Anaya.
Unamuno, Miguel de
(1983): Niebla. Madrid, Cátedra (3ª ed. de Mario J. Valdés).











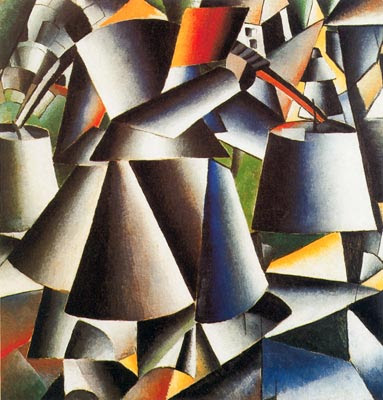

No hay comentarios:
Publicar un comentario