Algunas calas de castellano-centrismo
Los escritores del 98
destacaron por su evidente preocupación por España; descubren el paisaje, y de
una manera muy especial, descubren el paisaje de Castilla, lo interpretan y se
compenetran con él. Este descubrimiento les produce una convulsión, y se
dedican a contemplarlo, amarlo y describirlo, siendo tema de muchas de sus
páginas. A menudo el paisaje de Castilla
se percibe como protagonista.
Hagamos algunas
catas. Todos los escritores del 98 recorrieron las tierras de España con amor y
con dolor. Empecemos, por ejemplo, con D. Miguel de Unamuno; nació en
Bilbao (1864), llegó a Madrid como estudiante universitario en 1880 y el
13-XI-1899, dio lectura en el Ateneo de Madrid a su famoso ensayo
Nicodemo el Fariseo, donde aparece profundamente castellanizado.
“¡Me duele España!”, gritaría poco tiempo después Unamuno ante los
graves problemas de la patria,
y en Niebla, expone con ímpetu y vehemencia:
“- No sea usted
tan español, don Miguel..., (le dice Augusto Pérez)
- ¡ Y eso más,
mentecato! ¡Pues sí, soy español,
español de nacimiento, de educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua y hasta
de profesión y oficio; español sobre todo y ante todo, y el españolismo es mi
religión, y el cielo en que quiero creer es una España celestial y eterna, y mi
Dios es un Dios español, el de Nuestro Señor D. Quijote; un dios que piensa en
español y en español dijo: ¡sea la luz!, y su verbo fue verbo español...!.”
(Unamuno, Miguel de,
Niebla, Madrid, Cátedra, 1983, pág. 283)
Pero la vocación
auténtica de don Miguel de Unamuno, según dijo el mismo en varias
ocasiones, era la de poeta. En este terreno, desde las primeras Poesías (1907)
hasta el póstumo Cancionero (“diario poético” cuyo último poema fue
escrito el 28 de diciembre de 1936, tres días antes de su muerte), nos muestra
una poesía de preocupación religiosa, personal e intimista, donde el paisaje
castellano se mezcla con el problema de la regeneración nacional y/o la
especulación filosófica y los versos religiosos más sentidos y conmovedores,
reflejo evidente de la angustia de don Miguel ante las grandes cuestiones
existenciales. Veamos algunas muestras:
SALAMANCA
Alto soto de
torres que al ponerse
tras las encinas
que el celaje esmaltan
dora a los rayos
de su lumbre el padre
Sol de Castilla;
bosque de piedras
que arrancó la historia
a las entrañas de
la tierra madre,
remanso de
quietud, yo te bendigo,
¡mi Salamanca!
Miras a un lado,
allende el Tormes lento,
de las encinas el
follaje pardo
cual el follaje de
tu piedra, inmoble,
denso y perenne.
Y de otro lado,
por la calva Armuña,
ondea el trigo,
cual tu piedra, de oro,
y entre los surcos
al morir la tarde
duerme el sosiego.
[...]
EN UN
CEMENTERIO DE LUGAR CASTELLANO
Corral de muertos,
entre pobres tapias
hechas también de
barro,
pobre corral donde
la hoz no siega,
sólo una cruz en
el desierto campo
señala tu destino.
Junto a esas
tapias buscan el amparo
del hostigo del
cierzo las ovejas
al pasar
trashumantes en rebaño,
y en ellas rompen
de la vana historia,
como las olas, los
rumores vanos.
Como un islote en
junio,
te ciñe el mar
dorado
de las espigas que
a la brisa ondean,
y cantan sobre ti
la alondra el canto
de la cosecha.
[...]
No hay cruz sobre
la iglesia de los vivos,
en torno de la
cual duerme el poblado;
la cruz, cual
perro fiel, ampara el sueño
de los muertos al
cielo acorralados.
¡Y desde el cielo
de la noche, Cristo,
el Pastor
Soberano,
con infinitos ojos
centelleantes,
recuenta las
ovejas del rebaño!
¡Pobre corral de
muertos entre tapias
hechas del mismo
barro,
sólo una cruz
distingue tu destino
en la desierta
soledad del campo!
EL CRISTO DE
VELÁZQUEZ
Mi amado es blanco...
(Cantares, V,10)
¿En qué piensas
Tú, muerto, Cristo mío?
¿Por qué ese velo
de cerrada noche
de tu abundosa
cabellera negra
de nazareno cae
sobre tu frente?
[...]
Que eres, Cristo,
el único
Hombre que
sucumbió de pleno grado,
Triunfador de la
muerte, que a la vida
por Ti quedó
encumbrada. Desde entonces
por Ti nos
vivifica esa tu muerte,
por Ti la muerte
es el amparo dulce
que azucara
amargores de la vida;
por Ti, el Hombre
muerto que no muere,
blanco cual luna
de la noche. Es sueño,
Cristo, la vida, y
es la muerte vela.
Mientras la tierra
sueña solitaria,
vela la blanca
luna; vela el Hombre
desde su cruz,
mientras los hombres sueñan;
[...]
Leídos estos
conmovedores versos unamunianos, hemos de decir que los escritores del 98
criticaron la pobreza y el atraso de aquella España y, a la vez, exaltan
líricamente sus pueblos y su paisaje.
Ellos dejaron para la posterioridad inolvidables visiones de casi todas las
regiones, pero sobre todo de Castilla. Vieron en Castilla la esencia de España
a pesar de venir de la periferia; pero es cierto, como apunta Díaz Plaja,
que Castilla aparece mitificada y su concepción de España es
“castellano-céntrica” porque al estudiar su historia, tratan de descubrir las
“esencias” de España, sus valores permanentes e intemporales.
Azorín señala que quisieron
“historiar, novelar y cantar” realidades españolas no tenidas en cuenta
hasta el momento. En sus viajes describió todas las tierras de España, pero son
inolvidables sus visiones de Castilla y el “alma” de aquellas tierras. Y su
propia alma. Azorín, melancólico
y nostálgico, proyecta sobre el paisaje su hiperestesia, su sensibilidad
dolorida; escribía:
“El paisaje somos
nosotros, el paisaje es nuestro espíritu, sus melancolías, sus placideces, sus
anhelos, sus tártagos. Un estético moderno ha sostenido que el paisaje no
existe hasta que el artista lo lleva a la pintura o a las letras. Sólo entonces
-cuando está creado en el arte- comenzamos a ver el paisaje en la realidad. Lo
que en la realidad vemos entonces es lo que el artista ha creado con su numen”.
Y así ve y nos crea
el paisaje de Castilla:
“Castilla... ¡Qué
profunda, sincera, emoción experimentamos al escribir esta palabra! La
escribimos después de un largo periodo, motivado por una enfermedad, en que no
hemos puesto la pluma sobre el papel. A Castilla, nuestra Castilla, la ha hecho
la literatura. La Castilla literaria es distinta -acaso mucho más lata- de la
expresión geográfica de Castilla. Ahora, cuando después de tanto tiempo
volvemos a escribir, al trazar el nombre de Castilla, se nos aparecen en las
mentes cien imágenes diversas y dilectas, de pueblecitos, caminos, ríos, yermos
desamparados y montañas. ¿Qué es Castilla? ¿Qué nos dice Castilla? Castilla:
una larga tapia blanca que en los aledaños del pueblo forma el corral de un
viejo caserón; hay una puerta desmesurada. ¿Va a salir por ella un caballero
amojamado, alto, con barbita puntiaguda y ojos hundidos y enseñadores? Los
sembrados se extienden verdes hacia lo lejos y se pierden en el horizonte azul.
Canta una alondra; baja su canto hasta el caballero, y es como el himno -tan
sutil- del amor y de lo fugaz. Castilla: el cuartito en que murió Quevedo, allá
en Villanueva de los Infantes; una vieja, vestida de negro, nos lo enseña y
suspira [...]. Castilla: en una noche estrellada, pasos sonoros en una
callejuela; una celosía allá en lo alto; el tañer de una campanita argentina, y
luego, en el silencio profundo, la melodía apagada de un órgano y como un
rumoreo de abejas que zumban suavemente, a intervalos. En la bóveda inmensa y
fosca, eternas, inextinguibles, relumbran las misteriosas luminarias. A nuestra
mente acuden los versos ardorosos de Fray Luis de León, y ¡cuántas cosas,
cuántas cosas, dulces y torturadoras a un tiempo mismo, sentimos en este
momento supremo!”.
(Azorín: El paisaje
de España visto por los españoles)
Y ahora, del sensible
y comprometido Antonio Machado. El tema de Castilla, la impresión del
paisaje espiritualizado, así como la crítica de la “España de charanga y
pandereta”, la esperanza en su juventud y el criticismo de algunos de sus
poemas sirvieron para señalar el aspecto noventayochista del poeta.
“En 1907 obtuve
cátedra de Lengua Francesa, que profesé durante cinco años en Soria. Allí me
casé; allí murió mi esposa, cuyo recuerdo me acompaña siempre”, nos comenta.
Soria es fría, de
color ceniciento, situada en pelados montes, sin rasgos dominantes; entre dos
de esos montes corre el Duero; en uno está el castillo y en otro la ermita de
la Virgen del Mirón. Abajo, junto al río, está San Pedro, antigua casa de templarios,
donde las aguas del Duero parecen más alegres; es el paseo preferido de
Machado. Desde allí se empina el camino hacia San Saturio, ermita del Patrón de
la ciudad, donde el río se vuelve severo.
“[...] El Duero
cruza el corazón de roble
de Iberia y de
Castilla. ¡Oh, tierra triste y noble,
la de los altos
llanos y yermos y roquedas,
de campos sin
arados, regatos no arboledas;
decrépitas
ciudades, caminos sin mesones,
y atónitos
palurdos sin danzas ni canciones
que aún van,
abandonando el mortecino hogar,
como tus largos
ríos, Castilla, hacia la mar!
Castilla
miserable, ayer dominadora,
envuelta en sus
andrajos desprecia cuanto ignora.
¿Espera, duerme o
sueña? ¿La sangre derramada
recuerda, cuando
tuvo la fiebre de la espada?.
Todo se mueve,
fluye, discurre, corre o gira;
cambian la mar y
el monte y el ojo que los mira.
¿Pasó? Sobre sus
campos aún el fantasma yerra
de un pueblo que
ponía a Dios sobre la guerra.
La madre en otro
tiempo fecunda en capitanes,
madrastra es hoy
apenas de humildes ganapanes.
Castilla no es
aquella tan generosa un día,
cuando Myo Cid
Rodrigo el de Vivar volvía,
ufano de su nueva
fortuna, y su opulencia,
a regalar a
Alfonso los huertos de Valencia;
o que, tras la
aventura que acreditó sus bríos,
pedía la conquista
de los inmensos ríos
indianos a la
corte, la madre de soldados,
guerreros y
adalides que han de tornar cargados
de plata y oro, a
España, en regios galeones,
para la presa
cuervos, para la lid leones.
[...]
Castilla
miserable, ayer dominadora,
envuelta en sus
harapos desprecia cuanto ignora [...].
(De “A orillas
del Duero”, Campos de Castilla).
En una entrevista
publicada en La voz de España de París en 1938, dice lo siguiente:
“Soy hombre
extraordinariamente sensible al lugar en que vivo. La geografía, las tradiciones,
las costumbres de las poblaciones por donde paso, me impresionan profundamente
y dejan huella en mi espíritu. Allá, en 1907, fui destinado como catedrático a
Soria. Soria es lugar rico en tradiciones poéticas. Allí nace el Duero, que
tanto papel juega en nuestra historia. Allí, entre S. Esteban de Gormaz y
Medinaceli, se produjo el monumento literario del Poema del Cid.
Por si ello fuera
poco, guardo allí el recuerdo de mi breve matrimonio con una mujer a la que
adoré con pasión y que la muerte me arrebató al poco tiempo. Y viví y sentí
aquel ambiente con toda intensidad. Subí al Urbión, al nacimiento del Duero.
Hice excursiones a Salas, escenario de la trágica leyenda de los Infantes. Y de
allí nació el poema de Alvargonzález”.
Estas vivencias de
Antonio Machado en Soria encontrarán expresión en el libro Campos de
Castilla que anuncia ya la madurez del poeta.
Como hemos podido
escuchar, y como apunta el profesor Fernando Lázaro Carreter, la valoración que
estos enormes intelectuales de fin siglo hacen de las tierras castellanas “es
reveladora de una nueva sensibilidad estética, atenta a lo recio, a lo austero,
a lo que sugiere algo más de lo que captan los sentidos”.











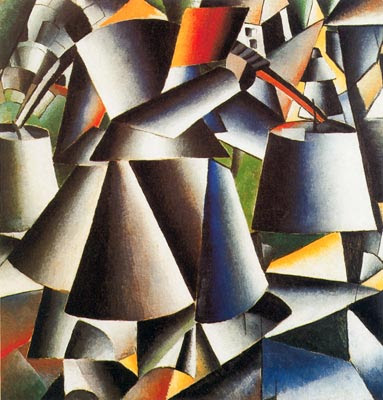

No hay comentarios:
Publicar un comentario