La visión castellano-céntrica de España en los escritores del 98
“Militia est vita hominis super terram”[1]
(Miguel de Unamuno)
El fin de un Imperio
A lo largo de todo el siglo XIX, la política exterior española
en Cuba había sido singularmente torpe, al tiempo que la nación se aislaba de Europa.
España llegó a 1898 desalentada, sin orden interno y
empobrecida. Era fácil presa para la ambición de cualquier poderoso y EE.UU.,
so pretexto de apoyar a los independentistas y revolucionarios cubanos de la
opresión colonial de la metrópoli, se perpetuó en la isla y produjo una de las
más grandes frustraciones de la Historia de América.
El 15 de febrero de 1898, se produce la justificación y el
móvil de la intervención norteamericana en la guerra de Cuba: la explosión del
Maine en la bahía de la Habana, catástrofe que, explotada al máximo por el
Gobierno norteamericano, suscita una formidable animadversión contra España en
la opinión pública de EE.UU. Lo cierto es cuando se produjo la voladura del
Maine ya habían decidido los Estados Unidos declarar la guerra a España.
El hundimiento del Maine fue un pretexto; EE.UU. se negó a
aceptar una investigación conjunta de los dos gobiernos, a propuesta del
general Blanco, para averiguar las causas de la catástrofe y el
presidente Mckinley decidió la guerra.
La política yanqui en América buscaba la expansión hacia el
Sur, empezando por Cuba y por ello el presidente Mckinley recomendó al
Congreso no reconocer ni el estado de guerra, ni la independencia, ni el
Gobierno revolucionario, a fin de que Norteamérica no interviniese en Cuba como
aliado. Norteamérica, por tanto, ignoró la existencia de un Gobierno de la
República Cubana en armas y de un partido revolucionario cubano, y cuando
solicitó ayuda militar de los mambises habló con Calixto García, simple
jefe de una región para luego humillarle, porque Cuba fue ocupada por las
fuerzas militares intervencionistas bajo el control de gobernadores
norteamericanos. En 1902, el general Wood no ocultaba los objetivos de
la empresa:
“[...] la construcción,
por anglosajones, en un país latino, de una república...”
El general Brooke, primer gobernador yanqui en Cuba,
prohibió que Máximo Gómez recibiera honores cuando se retiraron las
tropas españolas, y a finales del 98 se multiplicaron los incidentes entre
cubanos y soldados americanos. Por otro lado, la Administración española
central y local no se movió de sus puestos, y en marzo del 99, 45.000
funcionarios americanos estaban instalados en Cuba. Estrada Palma, de
acuerdo en ceder la isla a los yanquis, se apresuró a disolver el Partido
Revolucionario Cubano en diciembre de 1898, fundado seis años antes por José
Martí, y finalmente, el Gobierno norteamericano logró desarmar al ejército
de liberación, dividir a sus jefes y dejar al pueblo cubano sin líder y sin
organismo representativo. Nunca se sintió más dolorosamente la ausencia de José
Martí. (Lamore, Jean: 1978: 82-87).
“El desastre colonial va a suponer una catástrofe material y
moral sin precedentes de España desde los primeros lustros del siglo XIX”.,
señala Jover Zamora, J.Mª. ( 1985: 277-414).
La palabra “desastre” que según el D.R.A.E., en su acepción
1ª., significa “desgracia grande, suceso
infeliz y lamentable”, pasará a designar, por antonomasia y popularmente, la fulminante pérdida
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas acaecida en 1898. Apareció por primera vez en
el vocabulario político de la época, con ocasión de la derrota naval de Cavite,
en la prensa del 3 de mayo del 98 (“El desastre de Manila”).
La Restauración borbónica en 1875, tras el fracaso de la I
República de 1873, permitió el turno pacífico en el poder del Partido Liberal
Conservador de Antonio Cánovas del Castillo y el Partido Liberal
Fusionista de Práxedes Mateo Sagasta.
Será el general Martínez Campos el que proclame rey de
España a Alfonso XII, en la mañana del 29 de diciembre de 1874, en las afueras
de Sagunto, cerca de Valencia. Dieciocho meses después, entra en vigor la
Constitución del 76 que sustituye a Isabel II por su hijo Alfonso XII
y el poder militar por el poder civil.
Las elecciones, basadas en el sufragio universal desde 1890,
eran amañadas en los pueblos por el llamado caciquismo (“el pucherazo”). Por lo
tanto, se trataba de una democracia simulada que en 1898 entra en crisis con la
pérdida de los últimos territorios que España poseía en América (Cuba, Puerto
Rico y Guam) y en Asía (las islas Filipinas).
España seguía siendo
un país eminentemente agrario y atrasado ( de 17 millones de habitantes,
300.000 eran obreros de la industria textil, la siderurgia y la minería y 5
millones eran campesinos, a veces, en condiciones casi feudales). Así pues, las
diferencias con Europa se agrandaron.
En el plano cultural, la situación no era mejor. Los
analfabetos formaban, en 1887 el 71% de la población y los universitarios no
llegaban a 25.000 estudiantes. Hay que destacar aquí la presencia de la
Institución Libre de Enseñanza, con vocación europeísta y que tanto influyó en
los hombres del 98.
El ejército contaba en 1893 con 561 generales, 582 coroneles
y 19.790 oficiales para enfrentarse a las sublevaciones en Cuba o la
intervención en Marruecos.
El profesor Manuel Tuñon de Lara (1978: 70 y ss.)
describe así el ambiente de la capital:
“Madrid de fin de siglo... Madrid del café de
Fornos, de ‘la tercera de Apolo’, del estreno de La Revoltosa, de las tertulias
en las salas de redacción de los diarios, por donde suele verse a un joven
anarquizante que lleva paraguas rojo y se llama Martínez Ruiz. Sagasta,
con sus liberales, dirige la nave gubernamental (tras el asesinato de Cánovas
en el verano del 97) con serios peligros de zozobrar ante la tempestad que
supone la persistencia y agravación de la guerra de Cuba y Filipinas [...].
La
guerra se siente de una manera que el hombre de la calle no capta todavía;
porque la verdad es que el madrileño paga más cara la libreta de pan, y también
otros productos del mercado de abastos, pero no relaciona ambos hechos. Si se
dan cuenta -en cambio- de lo que es la guerra aquellas pobres familias -en su
inmensa mayoría del campo español- cuyos hijos van con el traje de rayadillo a
Cuba, porque no tuvieron las 2.000 pesetas que los liberasen del servicio
militar”.
El joven diputado Vicente Blasco Ibáñez
en la sesión de Cortes del 5 de septiembre de 1898, hace la siguiente
imprecación:
“¡Ah, señores
ministros! !Bien se conoce que la carne del pobre es barata, y os importa poco
que mueran esos soldados ¡”
días después de la firma del armisticio entre
España y Estados Unidos, el 12 de agosto de 1989 (Tuñón de Lara, M.;
1978:80).
Pero
la gente, en general, no comprende, continúa el profesor Tuñón, se baten por la
independencia nacional, ni saben que el potencial económico y bélico de Estados
Unidos es muy superior al de España. Ciertamente unas minorías lúcidas darán la
voz de alarma: el primero Pi y Margall, cuyo gesto en favor de la paz y
del derecho de los cubanos le costará perder en 1898 su acta de diputado por
Gerona. Y también el joven catedrático Miguel de Unamuno que ha escrito
su famoso artículo ‘El negocio de la guerra’.”
El 20 de abril de 1898 Sagasta declaró la guerra a los
Estados Unidos por su apoyo a los rebeldes cubanos; el 4 de junio de 1898, la
escuadra española fue destruida o apresada en su integridad; el desenlace se
acercaba; el 25 de julio desembarcaron los norteamericanos en la isla de Puerto
Rico, de donde nunca se irían; Francia aceptó actuar como mediadora y presenta
la proposición de armisticio que se firmará, en condiciones muy duras para
España, a primeros de agosto; cuatro meses más tarde, por el Tratado de París
firmado por Montero Ríos, se concedía a los Estados Unidos las islas
Filipinas y Puerto Rico; Cuba se independiza.
En menos de un año se confirma la pérdida total de las
colonias españolas en las Antillas y en el Pacífico; se habían hundido las
flotas de guerra, se habían hundido las finanzas y la moneda, pero sobre todo
se habían hundido las ilusiones de antaño, los valores caducos, los lemas
“justificadores” de una oligarquía vuelta hacia el pasado, comenta Tuñón de
Lara, M. (1978: 80).
[1]. (La vida del hombre sobre la
tierra es una lucha); Miguel de Unamuno: Niebla, Madrid, Cátedra, 1983,
pág. 118.











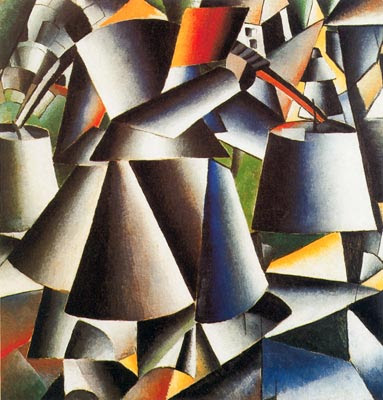

No hay comentarios:
Publicar un comentario